Ocio y trabajo: ¿una relación destinada al ocaso?
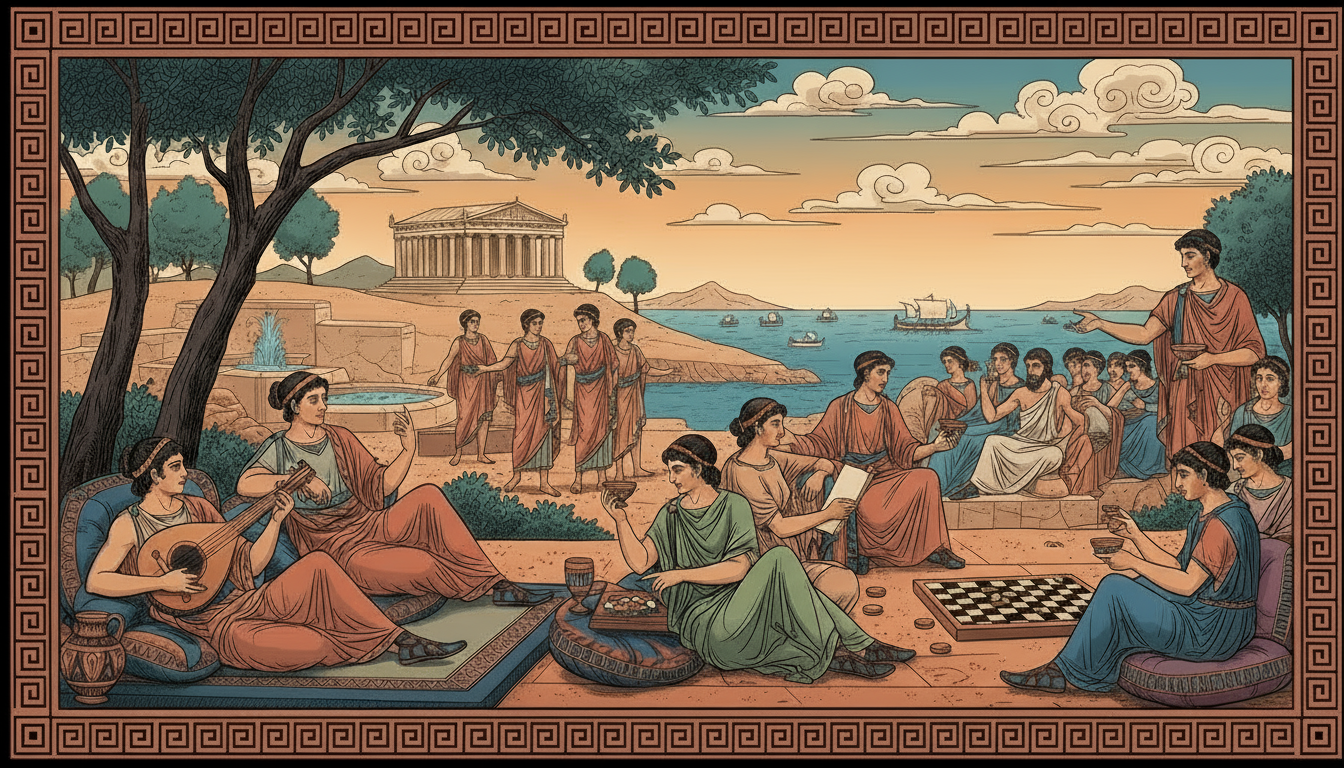 Autora: Federica Fontanot Sartari
Autora: Federica Fontanot Sartari
Resumen:
El presente ensayo estudia la evolución del concepto ocio a lo largo de la historia. Para ello, lo analiza desde sus diferentes definiciones partiendo desde la antigua Grecia hasta la actualidad y evaluando tanto el ocio desde su concepción como tiempo inactivo a su uso para actividades contemplativas e intelectuales. A su vez, se apoya en el concepto de trabajo, como su opuesto, para complementar su definición y establecer la relación que existe entre ambos, no solo desde el punto de vista lógico sino en su mutua necesidad para existir. El ensayo se adentra en las perspectivas de diferentes filósofos para llegar a una conclusión sobre este vínculo y considerar el balance de tiempo que la sociedad actual ocupa en ambas actividades. Finalmente, presenta interrogantes sobre el futuro de ambos conceptos, planteando cómo concebiríamos a uno de ellos sin el otro.
Palabras clave: ocio, trabajo, contrarios, devenir
Intentar definir al ocio no es sencillo. Este concepto ha generado, y aún genera, diversas definiciones en función de la perspectiva desde la cual se aborde. La filosofía, a lo largo de la historia, trabaja con él y su análisis nos plantea preguntas tales como: ¿cuál es el origen y sentido del ocio a partir de la evolución del concepto como tal? y ¿cuál es su relación con el trabajo? Por otro lado, ¿es tal conexión intrínseca a los conceptos o es algo que va más allá de lo lógico?, teniendo en cuenta que, para hallar una respuesta, puede requerirse un análisis más profundo, que nos distancie de lo seguro y verídico y nos fuerce a ‘perder pie’, lo que Heidegger señala como “el pensar sobre el pensar” (Heidegger, 2011).
La primera de las interrogantes citadas ut supra, no es difícil de contestar: el significado del término “ocio” se ha ido modificando a lo largo del tiempo, por lo cual se hace necesario repasar brevemente su evolución.
Los griegos fueron pioneros en este concepto. Según Aristóteles y Platón el ocio -o scholé- no sólo consistía en la falta de trabajo o el tiempo libre, sino en un espacio dedicado a la búsqueda de la sabiduría y la práctica de virtudes, una actividad imprescindible para el desarrollo humano, la búsqueda de la felicidad y la vida en la polis. Los hombres libres, los Aristoi, a diferencia de los esclavos, disponían del tiempo necesario para adentrarse en el cuestionamiento y la búsqueda del conocimiento, no por el mero hecho de realizarla, sino por placer. El ocio, dejaba de ser un fin y pasaba a ser un medio para lograr una buena vida y la autorrealización, un estado de agrado que el individuo experimenta al lograr sus objetivos. Es a través de éste, que el ser humano puede cultivar su mente, dedicarse a la filosofía y alcanzar un conocimiento más elevado, acercándose a la idea del Bien.
Etimológicamente, la palabra ocio deriva del latín “otium”, que se refería al tiempo libre, al descanso y a la ausencia de obligaciones o trabajos, incluyendo la contemplación, el descanso y la diversión.
A partir del pensamiento estoico y la reflexión acerca del tiempo libre, surge una bifurcación en el concepto de ocio tal como era conocido, hallamos así: el ‘otium otiosum’ y el ‘otium negotiosum’. El primero es el tiempo libre inactivo, improductivo, mientras que el segundo es aquél tiempo libre utilizado para actividades que requieren la participación del individuo y son contemplativas e intelectuales. Estas actividades son las que nos hacen estudiar tanto el exterior como nuestro interior y nos enriquecen como ser humano.
El concepto de ‘otium otiosum’, se contrapone con el de los griegos, ya que éste toma el ocio cómo un tiempo inactivo, improductivo, y no como un espacio para cultivarse a uno mismo y sus conocimientos, el cual el hombre debía utilizar para mejorar como persona.
¿Es posible analizar la evolución del ocio sin tener en cuenta la del concepto trabajo y su interacción?
Platón consideraba el trabajo como una parte fundamental de la organización social, asegurando que cada individuo debía realizar la tarea para la que estaba naturalmente dotado con el fin de involucrarse en el desarrollo de la polis. El trabajo era más que una actividad productiva, siendo también un medio para cultivar el bien común y los talentos del individuo. Aristóteles creía que el trabajo era una manera de transformar la naturaleza para satisfacer las necesidades de los humanos, una actividad dentro de la ‘poiesis’ (producción) y no de la ‘praxis’ (acción). Pese a ser necesario, identificaba como actividad más elevada la búsqueda de la sabiduría, la contemplación y el estudio de la naturaleza y las cosas, es decir, la filosofía. (Innerarity, n.d.)
El origen de la palabra “negocio”, etimológicamente del latín “negotium”, significa ocupación, trabajo o algún asunto que exige éste. A su vez, este término es derivado de “nec otium”, lo cual se interpreta como “no ocio”, la negación del ocio, el cuál era reservado para la clase baja o los artesanos y esclavos.
Este concepto, en su origen, presentan una clara antítesis con el ocio siendo lo opuesto a lo que representa el trabajo. Basándonos en esto, se infiere la relación antitética entre estos conceptos, sin embargo, este vínculo puede ir más allá de su antagonismo. El nexo, bastante evidente, se puede llevar “más allá de lo lógico” y desembocar en el hecho de que ambas partes se necesitan para existir, ya que le dan sentido a la otra. Esto nos permite adentrarnos en la respuesta a la última interrogante planteada.
Heráclito de Éfeso, uno de los primeros filósofos presocráticos, trabaja la “vinculación que une a los opuestos” o la “armonía de contrarios” (Mondolfo, 1959, 25). Según Heráclito los contrarios están intrínsecamente unidos, al punto que nada puede darse sin su contrario y, en el mismo desarrollo de las cosas, éstas se asimilan más aún a su contrario.
Esta perspectiva se alinea con nuestra hipótesis sobre el hecho de que la conexión entre ambos conceptos, el ocio y el trabajo, ya estaba establecida desde el origen de estos. Ya estaba destinada a ‘ser’ por sus cualidades de contrarios. Esta brecha entre ellos hace posible la afirmación de que, sin trabajo no habría ocio, y viceversa, lo que desemboca en otra cuestión importante anteriormente trabajada por Aristóteles: ¿trabajamos para tener ocio?
Bertrand Russell, en su ensayo titulado “Elogio de la ociosidad”, publicado originalmente en 1932, aborda la vinculación entre el trabajo y el ocio. Dentro de los temas que trata en su obra, Russell argumenta que, sin el ocio, el trabajo pierde su propósito, y que es éste el cual existe para permitir el ocio. Russell dice: “Pero el trabajo era valioso, no porque el trabajo en sí fuera bueno, sino porque el ocio es bueno” (Russell, 1932, 3). De esta cita se puede concluir que, al igual que Heráclito, Russell le otorgaba sentido al trabajo a partir de su relación con el ocio, es decir alimentando su definición a partir del concepto contrario.
Las personas, por costumbre, asumimos diferentes labores en el transcurso de nuestra vida, tanto por necesidad como por placer. Este hecho resulta en una clara división del tiempo del día: aquel que se utiliza trabajando, dedicándose al ‘negocio’, y el tiempo libre, u ‘ocio’. Estos, en términos generales, aparentan ser claramente opuestos. Sin embargo, aquellos individuos que reflexionan acerca del verdadero significado de los conceptos, y, de alguna manera buscan ‘filosofar’ sobre ellos, logran comprender el hecho de que, sin el trabajo, nadie valoraría el ocio.
Sin la constante opresión sobre el tiempo libre por parte de los negocios, el ocio se convertiría en la norma de la sociedad, volviéndose así algo que la humanidad asume como lo cotidiano. No obstante, cuando el tiempo libre se vuelve algo escaso y preciado para la mayoría, es cuando verdaderamente se puede apreciar su importancia. Por esto, es comprensible afirmar primariamente, que ‘trabajamos para tener ocio’, ya que, sin el trabajo, el concepto de ‘ocio’ tal como lo conocemos se desvanecería y redefiniría.
Karl Marx escribe en “Trabajo asalariado y capital”: el obrero no puede dejar de venderse a sí mismo, es decir, de vender su fuerza de trabajo, si quiere existir (Marx, 1849, 26). Este concepto nos revela que, según Marx, el trabajo era una obligación para los hombres, y no una actividad libre, la cual disfrutaban. Este es el concepto de ‘alienación’ del trabajo, donde los trabajadores se sienten ajenos a su propio trabajo, al no realizarlo con gusto sino como una obligación impuesta para subsistir.
Esta misma idea se podría trasladar a nuestra sociedad actual, dónde, para muchos, el tiempo dedicado al trabajo no es una opción, sino una imposición. Es por ello que tantas personas vulneran repetidamente su tiempo libre u ‘ocio’, hasta llegar al punto donde éste es nulo, en perjuicio del tiempo dedicado al ‘nec otium’. Es en ese momento que el hombre queda sumergido dentro de sus actividades cotidianas, cuando verdaderamente comienza a perder parte de su esencia, ya que no se conoce de otra forma que no sea en un constante e infinito estado de trabajo.
Surgen, en este punto, otras interrogantes: ¿hacia dónde nos lleva el trabajo incesante?, ¿la constante inclinación hacia un tipo de actividad que nos enajena, hacia dónde nos conduce?
Un ejemplo de este caso extremo es el mito de Sísifo. Sísifo era un hombre muy astuto que fundó Corinto y logró engañar repetidamente a los dioses. Por esto, fue castigado por Zeus y Hades a tener que empujar, eternamente, una enorme piedra montaña arriba para que, cuando estuviera a punto de llegar, la piedra rodará de vuelta hacia abajo (Camus & Echávarri, 1996, 59). Este mito refleja perfectamente el estado donde un individuo no cuenta con tiempo ocioso, ya que Sísifo nunca contaba con un descanso, y, en su lugar, está inmerso en un ciclo interminable donde su única actividad es cumplir con su trabajo propuesto y sus necesidades básicas. ¿Cómo relacionar entonces el trabajo interminable con la reflexión sobre uno mismo?
Es bueno introducir el concepto de Sócrates “conócete a ti mismo”. Con ello, podemos inferir que la razón para perseguir tal nivel de autoconocimiento, donde el individuo logra comprender su persona, elemento sumamente importante para la vida cotidiana, es el permitirle profundizar acerca de que sabe y que no, descubrir sus límites, fortalezas y debilidades, a los efectos de cuidarse a sí mismo.
Para que el individuo logre cuidarse, primero tiene que inquietarse sobre su persona, para poder descubrir todo lo mencionado anteriormente. Luego, para poder siquiera formular tales preguntas acerca de su persona, el sujeto tendrá que disponer de tiempo libre u ocioso, para poder adentrarse en las respuestas de estas y cuestionar aquellas que aparentan ser verdad. Ya que, es en el tiempo libre dónde el individuo logra filosofar y verdaderamente cuestionar e interpelar varios conceptos, despertando su curiosidad interna, referenciando el concepto de scholé. Tiempo libre que contrasta con la tendencia a incrementar el tiempo de trabajo en su perjuicio.
En definitiva, se podría argumentar que ambos conceptos, en su esencia, comparten un vínculo. Una variedad de filósofos ha considerado esta conexión, con diversas opiniones sobre si estos conceptos se complementan u oponen. En mi opinión, la relación no es tan simple, sino bastante más compleja. Afirmaré que, ambos conceptos se complementan con su oposición.
Su justificación es que, sin un tiempo libre valioso que nos reconforte, el trabajo no sería algo (como se ha planteado, por lo menos a partir de la perspectiva marxista a la actualidad) que nos cause insatisfacción, ya que esto sería lo único que conocemos. La situación inversa también ejemplifica este hecho, ya que, sin una actividad práctica donde un esfuerzo sea requerido, el ocio dejaría de tener sentido. De esta forma volvemos a los conceptos manejados al comienzo de este ensayo, más específicamente a Aristóteles en su decir: “«Estamos no ociosos para tener ocio»” (Pieper, 2024, 8).
Finalmente, surgen preguntas adicionales a considerar: ¿qué sucedería en un futuro contingente dónde uno de los dos conceptos se desvaneciera por completo?, ¿cómo se vería afectado el concepto contrario, sería borrado o desdibujado?, ¿cómo concebir al ser humano en ausencia de estas actividades tan arraigadas a su naturaleza?
Tal vez para responderlas, debamos tener en cuenta que el tiempo dedicado al trabajo se seguirá incrementando y que el concepto del ocio continuará evolucionando. Asumimos que, en la sociedad actual, las personas se alejan del concepto ‘otium negotiosum’ o el del ocio como un espacio para desarrollarse como individuo sustituyéndolo por tiempo libre inactivo, así acercándose al concepto del ‘otium otiosum’.
Por lo dicho, surge la siguiente interrogante ya que, así como como los filósofos a lo largo de la historia se han ido adaptando a este devenir conceptual, ¿cómo afectará al ser humano del futuro este desarrollo y como interpretarán dichos filósofos el porqué de lo sucedido?
Referencias
Amigo, M. L. (2014). Ocio estético valioso en la poética de Aristóteles. Pensamiento, 70, 453-474. https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/4733/4555#:~:text=La%20felicidad%20radica%20en%20el%20ocio%20y,La%20vida%20activa%20aporta%20una%20felicidad%20secundaria
Arendt, H. (2003). La Condición Humana. Paidós. https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-de-aristoteles
Aristoteles. (2023). The Nicomachean Ethics of Aristotle, Tr. by R. Williams. Creative Media Partners, LLC. https://www.google.com.uy/books/edition/The_Nicomachean_Ethics_of_Aristotel/ADJOwuBximoC?hl=en&gbpv=0
Bearzot, C., Canevaro, M., Gargiulo, T., & Poddighe, E. (Eds.). (2018). Athenaion Politeiai tra storia, politica e sociologia: Aristotele e Pseudo-Senofonte. LED, Edizioni universitarie di lettere economia diritto. https://www.ledonline.it/public/files/journals/2/852-6/athenaion-politeiai-04.pdf
Boullosa, N. (2012, Julio 24). Activo, productivo, rural: el significado perdido de “ocio”. Recuperado Agosto 23, 2025, de https://faircompanies.com/articles/activo-productivo-rural-el-significado-perdido-de ocio/#:~:text=Naci%C3%B3%20as%C3%AD%20el%20%E2%80%9Cotium%20ruris,La%20introspecci%C3%B3n.&text=En%20De%20otio%20(sobre%20el,negotiosum%E2%80%9D%2C%20u%20ocio%20productivo
Bretoneche Gutiérrez, L. A. (2020). Enfoque antitético del ocio. Puriq, 2(3). file:///C:/Users/starm/Downloads/Enfoque_antitetico_del_ocio.pdf
Camus, A., & Echávarri, L. (1996). El mito de Sísifo (L. Echávarri, Trans.). Alianza Editorial. https://www.correocpc.cl/sitio/doc/el_mito_de_sisifo.pdf
Cohnen, F., & Navarro, F. (2024, November 26). Heráclito de Éfeso: Reflexiones sobre la efimeridad de la existencia. Muy Interesante. https://www.muyinteresante.com/historia/34525.html#google_vignette
Etimología de Ocio. (n.d.). Diccionario etimológico. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://etimologias.dechile.net/?ocio
Fernández, T., & Tamaro., E. (2004). Biografia de Heráclito. Biografías y Vidas. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/heraclito.htm
Garrido, P. (2024). Una concepción del ocio en la antigüedad. La condición de posibilidad para el desarrollo de toda filosofía (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ed.). Recuperado Agosto 23, 2025, de https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/546b2b92-6b11-4c57-b67d-56a14f786170
Heidegger, M. (2011). Ejercitación en el pensamiento filosófico: ejercicios en el semestre de invierno de 1941 – 1942 (A. Ciria, Trans.). Reinbook. https://archive.org/details/ejercitacion-en-el-pensamiento-filosofico-ejercicios-de-invierno-de-1941-1942-martin-heidegger
Innerarity, C. (n.d.). La comprensión aristotélica del trabajo. Universidad de Navarra. Recuperado Agosto 23, 2025, de https://dadun.unav.edu/server/api/core/bitstreams/8077a593-93e8-4111-a2e7-bb902d67455e/content
Irving, J., Harrsch, M., & Baranda, R. (2012, June 5). Filología – Enciclopedia de Historia Mundial. World History Encyclopedia. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10889/filologia/
Kronos y Kairós: ¿Vives el tiempo o lo mides? (2021, April 1). Esade Insights & Knowledge hub. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://dobetter.esade.edu/es/tiempo-kronos-kairos
Mark, J. J. (2010, July 14). Heráclito de Éfeso – Enciclopedia de la Historia del Mundo. World History Encyclopedia. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10000/heraclito-de-efeso/
Marx, K. (1849). Trabajo asalariado y capital. Planeta-Agostini. https://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/catalogo/doc_num.php?explnum_id=3438
Marx, K. (2016). Manuscritos Economicos y Filosoficos de 1844 (Spanish Edtion). CreateSpace Independent Publishing Platform. https://pensaryhacer.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/manuscritos-filosoficos-y-economicos-1844karl-marx.pdf
Moliner, M. (1966). Diccionario de uso del español (J. Dacosta Esteban, Ed.). Gredos. https://archive.org/details/diccionario-de-uso-del-espanol-maria-moliner/page/978/mode/2up
Mondolfo, R. (1959). Pensamiento antiguo. Losada. https://cdn.cienciapolitica.usac.glifos.net/digital/e68.pdf
Musto, M. (2021, December 20). La teoría de la alienación de Marx. Jacobin Revista. https://jacobinlat.com/2021/12/la-teoria-de-la-alienacion-marx/
Nava, M. (2023, March 25). Sócrates sobre la máxima “Conócete a ti mismo”. Prodavinci. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://prodavinci.com/socrates-sobre-la-maxima-conocete-a-ti-mismo/
Pieper, J. (2024). El ocio y la vida intelectual. Ediciones Rialp, S.A. https://peregrinodeloabsoluto.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/06/pieper-josef.-el-ocio-y-la-vida-intelectual.pdf
Platón. (2018). La Republica. CreateSpace Independent Publishing Platform. https://www.um.es/noesis/zunica/textos/Platon,Republica.pdf
Polo, C. (n.d.). ¿Qué es la realización personal? Euroinnova. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://www.euroinnova.com/blog/que-es-la-realizacion-personal
Rodriguez, A. (2019, February 26). La Historia del Ocio y sus Origenes. LinkedIn. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://es.linkedin.com/pulse/la-historia-del-ocio-y-sus-origenes-adrian-rodriguez-hernandez
Russell, B. (1932). Elogio de la Ociosidad. Edhasa. http://www.alcoberro.info/pdf/russell3.pdf
Spinazzola, G. (n.d.). Etimología de NEGOCIO. Diccionario etimológico. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://etimologias.dechile.net/?negocio
Vásquez, F. (2019, Junio 8). Ocio y ciudadanía en Aristóteles. La estrella de Panamá. https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/ocio-ciudadania-aristoteles-YMLE7199
Vicente, E. A. (n.d.). Filología: qué es, ejemplos y significado. Enciclopedia Significados. Recuperado Agosto 20, 2025, de https://www.significados.com/filologia/





